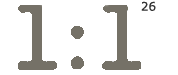Subiendo desde la gasolinera se adivinaba la casa del gomero o eso me pareció, aunque no había ningún letrero. Me planté frente a la entrada y golpeé suave con los nudillos: no quería asustar, ni resultar amenazador en la noche fría de claridad polar. No hubo respuesta y esperé un rato, creo que un par de minutos. Me impacienté: estaba urgido, necesitaba perentoriamente que me reparasen el neumático roto y evitar así tener que pasar una noche terriblemente incómoda en el asiento del coche. Volví a golpear, esta vez (medidamente) con impaciencia y un poco más de fuerza. Nada. Giré la manilla, con tiento, sintiéndome algo intruso y temiendo ser sorprendido y reprendido por el gomero, que podría quizá entonces negarse a prestarme servicio. La puerta se abrió con un ligero clic y un fino chorro de luz me alcanzó desde el interior por la fina ranura. Nada. Abrí más: aún silencio. No me atreví a hablar, pero empujé con firmeza la puerta. Una habitación vacía, absolutamente vacía; al fondo, tras el quicio de una puerta la hija del gomero me miraba: no parecía turbada, sino indiferente y ajena. ¿Qué podía pensar de una casa tan pequeña con toda una habitación vacía? Sentí el ridículo de la angustia pasada. El gomero, supongo, dormía.