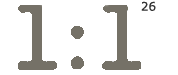La noticia de que habían, por fin, levantado la alerta y podíamos regresar ha desatado en mí, en nosotros, miedos que habíamos postergado. Desde que huimos todos (aunque parecíamos un grupo caminando simplemente en silencio, era una huida verdadera, plagada de temores contenidos por ese sentimiento noble de la responsabilidad del grupo, miedos por lo que dejábamos atrás y por los propios riesgos del camino, muy reales; ni siquiera murmullos, tan solo la necesaria urgencia) supimos poner en pausa nuestros pensamientos, orillar las especulaciones, especialmente las de carácter funesto, y nos dedicamos con ahínco a inventar la normalidad que la evidencia de las cosas, rotunda, nos negaba. En el autocar de regreso a nuestras vidas interrumpidas ¡el silencio ha sido tan bravo y elocuente! Los campos enteros cubiertos de la arena oscura del volcán, las primeras casas y aperos nos han ido apareciendo asfixiados entre los acúmulos de la ceniza caída, los caminos borrados de donde, bien lo sabíamos, estaban. El tejado hundido de Celso ha pasado delante nuestro, tras los vidrios del autocar en marcha, como una horripilante constatación de lo que ya antes de subir al autocar suponíamos cierto: la realidad prodigiosa de la transfiguración en uniforme negro de lo que eran (y en unas semanas, necesito pensar, serán de nuevo) vidas, pasados construidos, campos moteados de tonos distinguibles e incluso, a veces, de colores sorprendentes. Viendo la casa de Celso y algunas otras de las menos afortunadas que han ido apareciendo después ⎯como en una pantalla, tras los vidrios del autobús⎯ pensaba, todavía sin saber, en cuál sería la suerte con la que nos tocaría conformarnos y en que si no estuviéramos juntos, tú y yo, lloraría sin parar, con un llanto rectilíneo, monótono, imposible de apagar.